
El Día Internacional de Prevención del Suicidio, conmemorado cada 10 de septiembre, centra la atención en la salud pública mundial y en los esfuerzos colectivos para reducir muertes evitables. La jornada está organizada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su objetivo consiste en recordar que el suicidio puede prevenirse y en fortalecer la conciencia sobre factores de riesgo, apoyo comunitario y políticas públicas.
Durante el periodo 2024-2026, el lema oficial es "Cambiar la narrativa". Este mensaje busca promover una cultura de apoyo, disminuir barreras sociales y superar prejuicios persistentes. Según la OMS, comunidades, organizaciones y autoridades poseen un rol fundamental para reducir factores de riesgo mediante programas basados en evidencia.
Los datos disponibles en la Región de las Américas reflejan una situación preocupante. En 2021, se registraron 100 mil 933 muertes por suicidio en las Américas. Entre 2000 y 2019, la tasa estandarizada por edad se incrementó 17%, siendo la única región de la OMS con aumento en ese periodo. América del Norte mantiene la tasa más elevada, seguida del Caribe no latino.
Igualmente, el análisis de 2019 muestra cómo el 79,4% de las muertes correspondió a hombres, aunque el crecimiento proporcional de suicidios en mujeres fue más marcado durante las dos décadas previas. La mayor proporción de fallecimientos se concentra en adultos de 40 a 69 años con 38%, seguida por mayores de 70 años con 32,8%.
Un elemento central en la discusión actual es el estigma. Psychology Today lo define como "una marca que denota una cualidad vergonzosa en el individuo así marcado". Existen distintas expresiones: social, cuando proviene de actitudes discriminatorias; y percibido o autoestigma, cuando la persona interioriza percepciones negativas sobre sí misma.
Mitos frecuentes mantienen estas barreras. Entre ellos destacan la creencia según la cual preguntar sobre suicidio puede inducir la idea, o que todo fallecido por esta causa padecía depresión. También se sostiene erróneamente cómo una mejora repentina en el ánimo elimina el riesgo, o que se trata de una conducta egoísta. Estas nociones refuerzan prejuicios y obstaculizan la detección temprana.
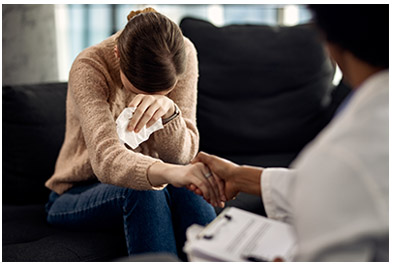 La estigmatización se manifiesta en distintos ámbitos. Un estudio citado en los datos fuente señala cómo 46% de adolescentes con problemas de salud mental percibió estigma por parte de familiares, mientras 35% lo identificó en profesores y 62% en compañeros. En algunos casos, los medios de comunicación reproducen estereotipos a través de cine y redes sociales, incluso glorificando conductas de autolesión o depresión.
La estigmatización se manifiesta en distintos ámbitos. Un estudio citado en los datos fuente señala cómo 46% de adolescentes con problemas de salud mental percibió estigma por parte de familiares, mientras 35% lo identificó en profesores y 62% en compañeros. En algunos casos, los medios de comunicación reproducen estereotipos a través de cine y redes sociales, incluso glorificando conductas de autolesión o depresión.
Evidencias recogidas en el British Journal of Psychiatry indican que 83% de participantes reconocieron el estigma asociado a enfermedades mentales y presentaron dificultades para buscar ayuda. Solo 54% habló de pensamientos suicidas con familiares, amigos o cónyuges. Psychology Today señala que "el estigma percibido puede afectar los sentimientos de vergüenza y conducir a peores resultados del tratamiento".
Recomendaciones difundidas incluyen aceptar diferencias, evitar estereotipos, y reconocer señales de advertencia: hablar de morir, buscar métodos para hacerlo, expresar desesperanza, mostrar aislamiento, consumo elevado de alcohol o drogas, entre otras. Especialistas subrayan la importancia de formular preguntas directas como "¿Has pensado en suicidarte?".
Finalmente, la conmemoración internacional refuerza así el llamado a abordar cifras, mitos y estigmas desde un enfoque integral. La evidencia muestra cómo, pese a esfuerzos globales, la Región de las Américas continúa enfrentando un desafío creciente. (Notipress)



